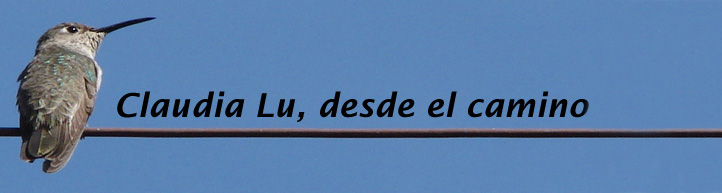La primera vez lo trepé casi con furia, hasta encontrarme de golpe con un verde casi igual de frenético, salvaje, en sintonía vital con el sol andino y el bosque que, contemplado desde sus alturas, me dejó sin aliento y me devolvió la paz. Un año después volví a su cima para exorcizar recuerdos y me encontré, sin querer, construyendo otros. Entonces entendí que puedes transitar, sentarte y detenerte varias veces hasta llegar al mismo punto, y la vista será siempre distinta. Diferentes las sensaciones, las percepciones, los caminos, la propia mirada.

Al lado de un árbol vestido de musgo y bromelias, observo un puñado de casas uniformizadas por tejados que a su vez se confunden entre los ocres de la tierra. Es el poblado de Yacupampa, o pampa del agua, según los estudiosos empecinados siempre en encontrar el significado oculto de los nombres. Estoy de pie en lo alto del cerro Yantuma, situado a 8 kilómetros de la ciudad de Ayabaca, hoy espléndido mirador natural, ayer –según cuenta la leyenda- escenario del épico y trágico final de los aguerridos guayacundos.
Me estremece la ausencia de ruidos humanos, frente a la indefinible pero presente voz de la naturaleza. Mis recuerdos de faldas inconmensurablemente verdes y pobladas del bullicio de la gente, se trastocan con la vista que se extiende hoy ante mi. Es una silenciosa sábana de tenues dorados, matizada por sombras del cielo y de la tierra. Abajo, las arraigadas a árboles flacos como el de mi costado, y arriba, las esquivas de nubes que el viento pastorea.

Regresemos al rebaño de nubes que pasaba sobre mí y sobre el Yantuma de faldas secas esa tarde. (Como todas las tardes). Ya estacionadas sobre el bosque, empezarán a acomodarse, sumergiéndolo en la espesa neblina, y pronto empaparán copas, hojas, tallos, y resbalarán hasta llegar a la tierra. Y así, la nube se hará agua; el agua hombre, planta, bestia, vida.

Pero la ignorancia no impide disfrutar de una escena mágica. Desde allí (alguna vez) parada en ese punto de denominación tropical, vi llegar a las nubes, empujadas por el viento pastor, amalgamarse y transformarse en un mar oscuro, tempestuoso, denso, profundo e inabarcable (como todo mar) inundándolo todo, convirtiendo a los grandes cerros en islotes negros.
El ascenso
Pero el trimovil pasó de largo, y unos minutos más allá se detuvo en Los Cocos. A la izquierda el Yantuma, a la derecha el Chacas. Unos pasos a la izquierda y allí está el atajo para mi desconocido, nuevo camino. Esta vez no subiré al Yantuma para encontrarme de golpe con el bosque extendido a mis pies. Esta vez iré hacia él por el borde de esas mil hectáreas de verde, que a esa hora (poco menos de las 2 de la tarde) aparece cubierto por un casi imperceptible velo de neblina.
Cerca de treinta minutos después del punto de partida, mirando hacia atrás puedo ver diminuto el mirador de Los Cocos, y hacia delante, al fondo, la frontera ecuatoriana. (quince kilómetros nos separan). Minutos después, pierdo a Los Cocos y a la frontera de vista, y me concentro en el sendero.
Un rato más y he alcanzado la vuelta de la esquina. Nuevamente entro a un tramo estrecho, pero esta vez no hay vacíos que me hagan titubear. Una enorme piedra al filo del abismo convierte el tramo en un túnel corto, de roca pura. Allí me reúno con el grupo heterogéneo y alborotado del que formo parte. Por si no lo dije antes, estamos juntos en Ayabaca a la caza de instantáneas. Por el momento, es el vínculo más visible entre nosotros.
Esa roca al aire es la que marca la parada momentánea. Nadie se resiste a treparla. Incluso yo, que gusto de andar por mil caminos aunque no sea caminante, aunque me haya torcido mil veces los tobillos; a pesar de morirme de miedo (lo confieso) por ratos, al borde de la altura. Y el lente de las cámaras, por este momento al menos, deja de apuntar la naturaleza circundante, y nos convertimos nosotros mismos en objetivos mutuos. Y somos posadores, pájaros, pensadores. Por un rato somos lo que nos place ser sobre esa piedra que parece inquebrantable, eterna, al filo del abismo.
La larga pared rocosa llega a su fin y empieza el camino de las bromelias, los arbustos, los helechos. Sendero bonito, que nos conduce hacia una cima que no vemos; también plagado de espinas, diminutas o largas, punzantes todas. El sol serrano es fuerte, y aunque ya estamos a tres horas del mediodía, el calor arrecia. Ahora tenemos de fondo al bosque de neblina por un lado, el collage de los cultivos, caseríos y caminos por otro.
Seguimos avanzando, y ya he perdido la noción de la hora. Recién, por las sombras que se ciernen sobre nosotros, de rato en rato, percibo que las nubes han empezado a moverse, y el tejido del velo, antes vaporoso, va adquiriendo tupidez en las zonas más lejanas.
El reencuentro

El amarillo intenso de las flores y el verde vivo de las bromelias sobre uno de esos árboles de tronco retorcido hacen que me detenga embelesada en una de las mil curvas que ha tenido este camino. Camino un poco más y caigo en la cuenta que estoy en el Yantuma nuevamente, en la cara por la que anduve hace más de un año.
Ya estoy al lado del árbol vestido de musgo y bromelias, y contemplo el puñado de casas uniformizadas por tejados que a su vez se confunden entre los ocres de la tierra, en lo alto del cerro Yantuma.

Un poco más abajo, entre sus pliegues, una señora de cabello largo y faja en la cintura, hila un vellón como los que transitan ahora allá arriba, presurosos, hacia el redil. Aturdida por los “cazaescenas” se detiene. Responde algunas preguntas, mira inquieta hacia el frente, como buscando algo. Al responder su nombre ha completado mi constelación de Marías conocidas ese día.
Pero a María no parece interesarle esta tarde los simbolismos siderales o salir en las portadas de los diarios, ni pasar a formar parte del diario de caminos de los muchachos locos de ese grupo que la atormenta intentando eternizar sus movimientos. A ella le preocupan sus ovejas, porque ya ha perdido una en las garras del “león” (que no es león, es puma, repito mentalmente).

Lo miro por última vez (la última de esa jornada). El Yantuma que piso hoy ya no está alfombrado de ese verde casi frenético, ni inundado de alboroto humano. Ya no es el de los adioses, los pies descalzos, las miradas huidizas. Ahora, el Yantuma de los aguerridos guayacundos está sereno, trajeado de dorado tenue, casi silencioso.